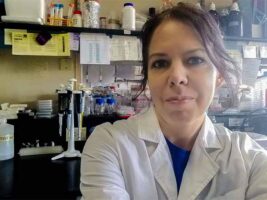AUTOR: Gabriel Balbo
En estas últimas semanas dos noticias relacionadas con el desarrollo de la ciencia y la tecnología nos han llamado particularmente la atención. La primera de ellas, la de mayor magnitud y difusión global ha sido el lanzamiento del Falcon 9, de la mano de una conjunción público-privada de esfuerzos (NASA y SpaceX) que dio como resultado la vuelta de Estados Unidos al espacio: específicamente los norteamericanos volvían a la Estación Espacial Internacional por medios propios después de 9 años. Así Elon Musk, el excéntrico dueño de SpaceX, comenzaba a alimentar su sueño de llevar nuevamente humanos hasta la Luna e inclusive crear un servicio comercial regular hacia ese cuerpo celeste.
La otra noticia, más local y muy relevante por el particular momento que vive el mundo, la pandemia del Covid-19, tiene que ver con el lanzamiento de diferentes desarrollos locales de kits de detección de coronavirus hechos en Argentina. Los anuncios del CONICET (Instituto Leloir e Instituto Milstein) y de las universidades públicas de San Martin (UNSAM) y Quilmes (UNQ) son como una caricia en el alma de la comunidad científico tecnológica local: a pesar de todas las dificultades que representa la falta de medios adecuados para un desarrollo vernáculo sostenido, existen células vivas en el sistema.
Y vaya si están vivas y esperando una oportunidad para demostrar que por estos lares existen capacidades. A modo de ejemplo señalamos que el Neokit surgió de una colaboración público-privada (CONICET-Laboratorios Cassará) y se basó en estudios sobre enfermedades más propiamente locales, tales como el Chagas. Hoy este test y los restantes desarrollados se convierten en un factor de reducción de la dependencia nacional con respecto a las pruebas de Covid-19 (o SARS Cov-2 como realmente se denomina el virus).
¿Cuál es el hilo rojo que une estos dos hechos tan disimiles y alejados el uno del otro? Es la inversión que realizan los países en ciencia y tecnología (CyT).
La realidad marca que la magnitud de la inversión pública en Ciencia y Tecnología, más la contribución de los privados en la misma línea, es un indicador testigo de cómo las naciones crecen, se desarrollan, mantienen o mejoran su nivel de riqueza y bienestar de la mano de su evolución tecnológica. Y esa evolución tecnológica les brinda poder, autonomía y un horizonte de certidumbre mayor para afrontar las vicisitudes de la historia, sea una guerra, un terremoto o una pandemia.
Si consideramos el primer caso del Falcon 9, el más rutilante, donde se manifiestan las enormes sumas de dinero invertidas durante mucho tiempo, (y mucho tiempo es hablar desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero con una tradición que nos retrotrae aún más, hasta principio del siglo XX) podemos ver como Estados Unidos ha sostenido fuertemente la Ciencia y Tecnología como pilar principal de su poderío. Ese poderío llevó a que ganase a la Unión Soviética la llamada carrera espacial y (sobre todo) a colocar al modelo capitalista de producción y a los valores de las democracias occidentales en un nivel privilegiado de consideración. No solamente los estadounidenses alcanzaron el objetivo de llegar a la Luna antes que los rusos, sino que provocaron la caída de la antigua Unión Soviética. Como colateral, se logró nada menos que un desarrollo tecnológico global extraordinario que cambió nuestros hábitos, nuestra forma de comunicarnos, de trabajar, de producir, de relacionarnos, etc.
Ahora bien, el apoyo de la sociedad norteamericana al gasto en ciencia y tecnología no ha sido perpetuo, sino que tuvo relación con el logro de un objetivo muy bien promocionado: ganar la carrera espacial. De hecho una vez alcanzado el hito (del primer hombre en la Luna), los humores sociales migraron hacia otros objetivos, como por ejemplo la seguridad social y la salud, que fueron creciendo paulatinamente en importancia dentro del presupuesto público. No obstante el gran país del Norte ha mantenido una inversión alta en CyT, que habiendo alcanzado en su mejor momento más del 10% del total del presupuesto federal, nunca ha bajado del 3%.
Los años de efervescencia para la ciencia y la tecnología tuvieron también en nuestras latitudes a tecnólogos como el físico Jorge Alberto Sabato y Natalio Botana, que a finales de la década de 1960 expusieron representaciones propias para el desarrollo tecnológico desde la periferia del mundo: estos autores exponían las ideas del hoy conocido como “Triángulo de Sabato”, donde manifestaban que el desarrollo sostenido de una nación se lograba con el crecimiento parejo de los tres vértices de un triángulo de relaciones entre el Estado/Gobierno, el sistema productivo y el sistema científico/tecnológico. Subrayaban la necesidad de un “proceso político consciente en la acción de insertar la ciencia y la tecnología en la trama misma del desarrollo”. Anhelaban implícitamente tener un lugar más protagónico y menos expectante en la revolución científico-tecnológica.
Quizás de lo más preciso que han señalado Sabato y Botana haya sido la enumeración de obstáculos que tienen las naciones latinoamericanas para innovar indicando su naturaleza:
- Socio cultural: “El predominio de las actitudes rutinarias, la falta de agresividad empresarial, el temor a la acción sindical”.
- Económica: “La existencia de mercados monopolizados o altamente protegidos, de rígidos mecanismos de comercialización, de estructuras artificiales de precios y costos”.
- Financiera: “La escasez de capitales y la falta de optimización de recursos existentes”.
- Política: “Referido entre otros factores al régimen impositivo, la legislación sobre patentes, las leyes de trabajo, las leyes de fomento industrial”.
- Científica: “Una infraestructura científico tecnológica débil”.
Como se puede apreciar, el inventario de problemas sigue prácticamente intacto luego de 50 años, y más allá de algunos avances institucionales y una suerte de “resistencia” virtuosa del sistema científico, la inversión pública en ciencia y la tecnología continúa siendo muy escasa: en 2008 llegó a alcanzar solamente el 0,8% del presupuesto nacional, mientras que 10 años más tarde caía al 0,6%.
Es relativamente fácil e intuitivamente cómodo sostener comparativamente que establecer un objetivo preciso y palpable como “llegar a la Luna” o “ganarle a los rusos” tiene una visualización mucho más precisa que “el desarrollo” como meta, y por lo tanto es mucho más “vendible” a la sociedad a la hora de legitimar la inversión en CyT. No obstante en nuestras latitudes habría que trabajar antes en la generación de la tradición, que más allá del tamaño de los presupuestos, es una cuestión cultural: elevar el status de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería, y de esa forma atraer al estudio y a la consolidación de un acervo propio que sostenga un crecimiento que en el siglo que transcurre no puede estar disociado de la tecnología.
Por lo tanto, sería auspicioso que aprovechemos este momento de visualización de nuestras capacidades en la materia para volver a darle valor a la ciencia y la tecnología en Argentina: es necesario por ejemplo retomar la promoción de las carreras relacionadas con la ciencias y las ingenierías (como era con el Tecnópolis original), reforzar los lazos de vinculación tecnológica entre el sistema científico-tecnológico y las empresas (el ejemplo del Neokit es un muy buen ejemplo), y generar las extra relaciones más convenientes para estar a la altura de los tiempos. En este último caso se puede fomentar la participación local en cadenas de valor globales complejas, como las telecomunicaciones, la aeroespacial y/o la biotecnología, de forma tal de generar mayor riqueza desde el propio trabajo.
El tiempo no para y la brecha tecnológica puede ser cada vez más profunda y dolorosa. La ausencia de una inversión adecuada en ciencia y tecnología jugará siempre en contra de un horizonte nacional de mayor igualdad y menos pobreza. Sería deseable que cuando Elon Musk y SpaceX logren alcanzar el sueño de los vuelos regulares a la Luna, también los de Sabato y Botana, aunque nomás fuera en forma limitada, pudieran materializarse.