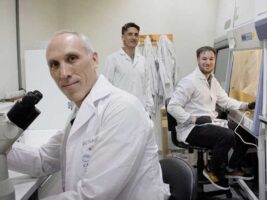El sexo apareció en forma rudimentaria entre diminutas bacterias en los primeros días de la Tierra, cuando el oxígeno escaseaba, no había mucha capa de ozono y el planeta se bañaba en radiación ultravioleta, que al contener una onda que encajaba con la llave en las rendijas del ADN, resultó decisiva para producir los cambios.
Desde entonces, el sistema de dos sexos permite la variabilidad y minimiza la posibilidad de que se hereden genes defectuosos. Y la biología terrestre se rige por un principio draconiano: cuanto más distinto, mejor.
De allí que muchos crean que, en el amor, la última palabra no la tiene el corazón, ni siquiera el cerebro: sino que son nuestros genes los que eligen pareja por nosotros. Claus Wedekind, de la Universidad de Berna, hizo algunos provocativos experimentos para demostrarlo.
Se sabe desde hace algún tiempo que entre los genes que controlan nuestro sentido de lo propio y lo extraño se encuentra el complejo mayor de histocompatibilidad (CMH), que puede revelarse, por ejemplo, en fragancias particulares.
Wedekind demostró que las damiselas roedoras siempre se inclinan por el galán cuyo CMH es más diferente del propio. Pero a continuación le pidió a un grupo de hombres que durmiera con una camiseta de algodón durante el fin de semana y , luego, le dio esas mismas prendas a un grupo de mujeres. Al interrogarlas sobre sus sensaciones, descubrió que ellas encontraban tanto más sexy la remera cuanto más opuesto al propio CMH era el hombre que había dormido en ella.
La Nación (Septiembre 20, 2000)