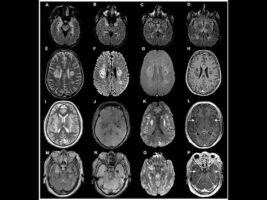Fuente: www.investigacionyciencia.es
Autor: Stephani Sutherland
Empezamos a tener explicaciones moleculares para este síntoma irritante pero habitual.
Un sábado de principios de abril, mientras se bebía una infusión con hojas de menta fresca, Eian Kantor se dio cuenta de que había perdido el sentido del olfato. Lo sospechó al notar que el té no le olía a nada, así que rebuscó en la nevera para olisquear un bote de pepinillos, una salsa de pimiento chile y unos ajos. Pero nada.
Desde que a finales de marzo se confinara el estado de Nueva York, Kantor, de 30 años, y su novia habían permanecido aislados en su apartamento de Queens, en Nueva York. Así que ni sospechaba que pudiera tener la COVID-19 a pesar de una fiebre leve que achacaba a las alergias estacionales. Cuando consiguió hacerse la prueba semanas después de la pérdida del olfato (anosmia), dio negativo. Meses más tarde, otras pruebas indicaron que tenía los anticuerpos contra el nuevo coronavirus «disparatadamente altos, lo que confirmaba que había pasado la enfermedad».
Se estima que el 80 por ciento de las personas con COVID-19 presentan alteraciones del olfato, y que muchas también tienen disgeusia o ageusia (alteración o pérdida del gusto, respectivamente), o cambios en la quimioestesia (la capacidad para percibir las sustancias irritantes, como las guindillas). La pérdida del olfato es tan frecuente en las personas con COVID-19 que algunos investigadores han recomendado utilizarla como prueba diagnóstica, ya que podría ser un marcador más fiable que la fiebre u otros síntomas.
Sigue siendo un misterio la manera que tiene el nuevo coronavirus de privar a sus víctimas de estos sentidos. Al comienzo de la pandemia, los médicos y los investigadores estaban preocupados porque pensaban que la anosmia por COVID-19 indicaba que el virus se abría paso hacia el cerebro por la nariz, donde ocasionaría daños graves y duraderos. Se sospechaba que el camino pasaría por las neuronas olfativas, que perciben los olores en el aire y transmiten la señal al cerebro. Pero los estudios indican que probablemente no sea así, afirma Sandeep Robert Datta, neurocientífico de la Escuela de Medicina de Harvard. «Todos los datos hasta la fecha me hacen pensar que la invasión empieza realmente en la nariz, en el epitelio nasal», una capa de células semejante a la piel que se encarga de detectar los olores. «Parece que el virus prefiere atacar las células de sostén y las células madre, pero no a las neuronas directamente», nos comenta Datta, y puntualiza que esto no significa que las neuronas no se vean afectadas.
La superficie de las neuronas olfativas no presenta los receptores de tipo 2 con actividad convertidora de la angiotensina (ACE2) que usa el virus para entrar, mientras que las células sustentaculares, que dan un importante sostén por distintas vías a las neuronas olfativas, están salpicadas de ellos. Se trata de las células que mantienen el delicado equilibrio de iones salinos en el moco del que dependen las neuronas para enviar las señales al cerebro. Cualquier alteración de este equilibrio apagaría la señalización neuronal y con ella el olfato.
Las células sustentaculares también proporcionan el soporte metabólico y físico necesario para sostener los cilios que emiten las neuronas olfativas, donde se concentran los receptores que detectan los olores. Según Datta, «la alteración física de estos cilios hace perder el olfato».
En un estudio de Nicolas Meunier, neurocientífico de la Universidad de París-Saclay, publicado en la revista Brain, Behavior and Immunity se infectó el hocico de hámsteres dorados sirios con el SARS-CoV-2. En dos días, casi la mitad de las células sustentaculares estaban infectadas, pero no las neuronas olfativas, aunque hubieran transcurrido incluso dos semanas. Lo que sorprendió a Meunier fue que el epitelio olfativo estuviera completamente desprendido, como la piel que se despega tras una quemadura solar. Aunque no estuvieran infectadas las neuronas olfativas, los cilios habían desaparecido totalmente. «La ausencia de cilios conlleva la pérdida de los receptores olfativos y de la capacidad para detectar los aromas.»
La destrucción del epitelio olfativo podía explicar la pérdida de olfato. Sigue sin quedar claro si el daño lo hace el propio virus o la invasión de las células inmunitarias que Meunier observó después de la infección. La abundancia de notificaciones de anosmia por COVID-19 no se da en otras enfermedades víricas. «Creemos que es muy específica del SARS-CoV-2», afirma Meunier. En un estudio anterior de su laboratorio con otros virus respiratorios encontraron que las células sustentaculares no se solían infectar, mientras que con el SARS-CoV-2, casi la mitad contenían el patógeno. Con otros virus, el olfato suele verse comprometido por la congestión nasal, pero la COVID-19 no suele provocarla. Para Meunier, «es muy diferente».
Los investigadores dieron con unas pocas claves para la pérdida del olfato, pero el mecanismo por el que el virus provoca la pérdida del gusto está plagado de incertidumbres. Las células receptoras de los sabores detectan las sustancias químicas en la saliva y envían la señal al cerebro, pero no contienen el ACE2, por lo que es poco probable que se infecten con el SARS-CoV-2. En cambio, otras células de sostén en la lengua sí llevan el receptor, lo que quizás proporcione alguna pista de la desaparición del gusto. Aunque parezca que el gusto desaparece con la anosmia debido a que los olores son un componente clave del sabor, muchas personas con COVID-19 desarrollan una ageusia verdadera y no saborean ni siquiera lo dulce ni lo salado.
Tampoco tenemos explicación, al quedar mucho por explorar, para la pérdida de la percepción de las sustancias químicas, como el picor de las guindillas o la sensación refrescante de la menta. Estas sensaciones no son sabores, sino que su detección la transmiten por el cuerpo (incluida la boca) los nervios que detectan el dolor, algunos de los cuales expresan el ACE2.
Quienes se recuperan de la anosmia son otra fuente de explicaciones para la pérdida del olfato debida al virus. Según Datta, «la mayoría de los pacientes pierden el olfato como si se apagara un interruptor, y lo recuperan igualmente rápido. Cuando la anosmia es mucho más persistente, la recuperación tarda más». El epitelio olfativo se regenera con regularidad. Meunier nos explica que «de esta forma se protege el cuerpo ante la continua avalancha de toxinas que le llegan desde el entorno».
Todavía hoy, más de siete meses después de que experimentase la anosmia por primera vez, Kantor forma parte del grupo de pacientes que sigue sin oler nada en absoluto. «Cuesta mucho, porque no eres consciente de cuánto necesitas el olfato hasta que lo pierdes. Si hubiera fuego en casa, no me enteraría. Me preocupa bastante.» Y, además, la anosmia le quita placer a la comida: «Mis alimentos preferidos ahora no me saben a nada».
Carol Yan, rinóloga de la Universidad de California en San Diego, dice que la anosmia supone un riesgo real para la salud. «Realmente incrementa la mortalidad porque si no hueles ni saboreas la comida, quedas expuesto a que te perjudiquen, por ejemplo, los alimentos podridos o una fuga de gas. También puede ocasionar un aislamiento social o deficiencias nutricionales.»
Las alteraciones sensitivas se extienden a otro síntoma denominado parosmia, un posible signo de recuperación en las personas con anosmia duradera. Es el caso de Freya Sawbridge, una neozelandesa de 27 años que enfermó de COVID-19 en marzo. Tras varias semanas con anosmia y ageusia, cuando todo le sabía a «cubitos de hielo y cartón», Sawbridge comenzó a recuperar los sabores más básicos (dulce, salado y amargo), pero ningún matiz gustativo procedente del aroma de los alimentos. «El chocolate me sabe como una goma dulce», nos comenta.
Al cabo de unos cinco meses recuperó algunos olores, pero no como esperaba: durante un tiempo, todas las comidas le olían a frambuesa artificial y ahora «todo tiene un olor atroz y distorsionado. Nada me huele como debería y los aromas me resultan desagradables». Para Sawbridge, el olor de las cebollas es insoportable, y un aroma artificial y extraño lo impregna todo. «Todas las comidas me saben como si las hubieran rociado con un limpiacristales.»
La parosmia podría aparecer cuando las células madre recién generadas que se diferencian en neuronas en la nariz intentan extender sus largas fibras, denominadas axones, por los agujeros diminutos de la base del cráneo para conectarse con la estructura encefálica denominada bulbo olfativo. A veces, los axones se conectan al lugar equivocado y provocan un olor errático, aunque dichas conexiones erróneas se suelen autocorregir al cabo de un tiempo suficiente.
Estas noticias son estupendas para las personas como Sawbridge. Pero la pregunta para la que quiere una respuesta se centra en cuánto le durará la anosmia. Según Yan, «no sabemos lo que tardará la recuperación de las personas con anosmia», pero lo normal está entre seis meses y un año. «Con la anosmia posvírica a largo plazo debida a la gripe, la probabilidad de recuperación espontánea al cabo de seis meses está entre el 30 y el 50 por ciento» sin ningún tratamiento. Y prosigue: «Se han descrito casos que se recuperan al cabo de dos años. Transcurrido este plazo, creemos que la capacidad regenerativa podría estar inhibida, así que, desgraciadamente, la posibilidad de recuperación sería muy remota».
Kantor ha intentado todo lo imaginable para recobrar el olfato: un tratamiento con corticoesteroides a grandes dosis para reducir la inflamación; un programa de entrenamiento del olfato con aceites esenciales; suplementos con β-carotenos para la regeneración nerviosa; acupuntura… Nada ha marcado ninguna diferencia. Yan recomienda la «irrigación» de los senos nasales con budesonida, un corticoesteroide por vía tópica que se ha demostrado que mejora los resultados en un estudio de la Universidad Stanford con los pacientes que perdieron el olfato durante más de seis meses después de una gripe. Otro tratamiento prometedor que Yan y colaboradores están investigando es el plasma rico en plaquetas, un preparado antiinflamatorio aislado de la sangre que se ha utilizado para tratar algunos tipos de lesiones nerviosas. Pero Yan indica que, independientemente del tratamiento, los resultados «no son sensacionales. Nadie se va a levantar notando que ya vuelve a oler. Pero si se vuelve a oler un jabón o a disfrutar del sabor de algunas comidas, se ha ganado mucho».
Y un apunte final preocupante sobre la anosmia: se ha determinado que es un factor de riesgo para algunas enfermedades neurodegenerativas. Nos informa Meunier que «después de la gripe pandémica de 1919 vimos un incremento de la prevalencia de la enfermedad de Parkinson. Sería realmente inquietante que ahora ocurriera algo parecido».
Pero Yan piensa que este temor es exagerado: «hay ciertamente una conexión entre la anosmia y las enfermedades, pero creemos que la anosmia inducida por virus transcurre por un mecanismo muy diferente. Que tengamos anosmia posvírica no implica que el riesgo para otras enfermedades sea mayor, porque son dos fenómenos completamente independientes». Esto debería tranquilizar a Sawbridge y Kantor, así como a los millones de personas en todo el mundo afectadas por la anosmia relacionada con la COVID-19.
Stephani Sutherland