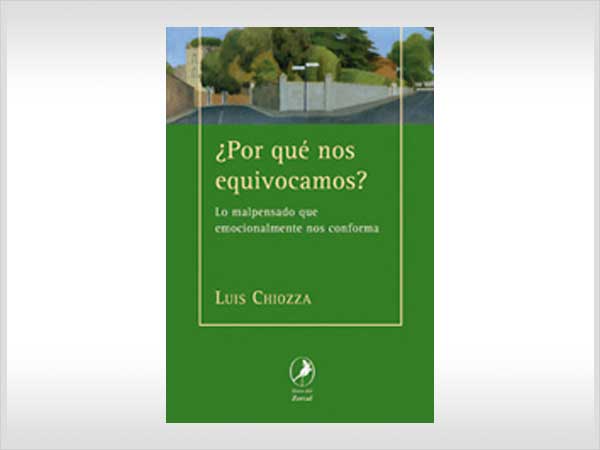Nuestros grandes errores surgen de motivos que se apoyan en creencias que el consenso avala y que nos parecen «naturales». Vivimos inmersos en prejuicios, en pensamientos prepensados que se conservan y se repiten porque, cuando fueron creados, quedó asumido que funcionaron bien.
Es claro que no podríamos vivir si tuviéramos, continuamente, que repensarlo todo. Pero también que hay prejuicios negativos que el entorno nos contagia, que también retransmitimos, y que más nos valdría repensar.
Nuestros grandes errores fueron casi siempre el producto de una decisión que eligió el camino, más fácil, de lo ya pensado. Un camino que se conforma, con demasiada naturalidad, con la influencia insospechada que, en sus múltiples combinaciones, ejercen sobre nuestro ánimo y sobre nuestra conducta la rivalidad, los celos, la envidia y la culpa, cuatro gigantes del alma que, incautamente, reprimimos.
CAPÍTULO I
A manera de prólogo
Acerca del error involuntario
Equivocarse es, en esencia, tomar una cosa o una vía por otra, y el psicoanálisis, comprendiendo la íntima estructura de los actos fallidos –que son equivocaciones comunes aparentemente casuales– en los cuales hemos incurrido “sin querer”, nos ha permitido comprender que muchos de nuestros errores no lo son en verdad, porque ocurren como producto del triunfo de un propósito inconsciente que alcanza sus fines, aunque, como es obvio, puede errar todavía en lo que respecta a las consecuencias del haber concretado esos fines.
Cuando hablamos de los propósitos inconscientes que se manifiestan en los actos fallidos, nos referimos a propósitos reprimidos, pero es necesario tener en cuenta que es posible distinguir entre dos tipos de represión diferentes. Hay procesos que han sido relegados a funcionar de un modo “automático”, como producto de un acontecimiento que el psicoanálisis denomina represión primordial y que es precisamente el que, durante la constitución del organismo, establece una especie de “barrera de contacto” entre lo que será consciente y lo que será inconsciente.
Así sucede, por ejemplo, con la respiración que puede llevarse, sin embargo, a la conciencia o, más profundamente, con procesos fisiológicos como la regulación de la cantidad de glucosa que circula en la sangre. Pero, también hay propósitos que son inconscientes porque han sido reprimidos de un modo secundario, como consecuencia del desagrado que han producido luego de haber alcanzado alguna vez la conciencia, aunque hayan logrado solamente llegar hasta sus zonas de penumbra. Este tipo de represión –que suele llamarse «propiamente dicha»– corresponde a un «retiro de las investiduras», lo cual significa que aquello que reprimimos no ha sido borrado de la conciencia, sino que permanece en ella gracias a que ha sido despojado de su importancia.
Aunque el «mecanismo» que constituye a los actos fallidos puede actuar en los niveles que corresponden a la represión primordial, determinando alteraciones funcionales que solemos llamar signos o síntomas, cuando nos referimos a lo que denominamos un acto fallido, aludimos, habitualmente, al triunfo de propósitos que son inconscientes como producto de una represión secundaria. Esos propósitos o las acciones que les corresponden pueden ser, de este modo, totalmente inconscientes, pero se diferencian de «las intenciones» y de los automatismos que nunca llegaron hasta la conciencia.
La sabiduría popular no ignora el modo en que la represión secundaria funciona cuando, ante un hecho traumático, desaprensivamente aconseja: «Olvídalo, no le des importancia». Por esto, muchas veces sucede que creemos, ingenuamente, conocer nuestros sentimientos o los propósitos que nos animan, sin darnos cuenta de que, aunque los conozcamos, sólo tenemos una muy pálida idea de cuánto nos importan y de cuál es la magnitud de la influencia que tienen, han tenido o tendrán «el día menos pensado», en el decurso de nuestra vida.
Acerca de nuestros grandes errores
Todos, por el sólo hecho de vivir, cometemos errores, y esto, en realidad, no constituye necesariamente un perjuicio, porque crecemos y aprendemos en la medida en que los corregimos. Nuestros éxitos repetidos nos enseñan, en cambio, muy poco acerca del proceso mediante el cual se logran, ya que provienen de la repetición de lo que ya sabíamos. Sin embargo, hay errores y errores, porque algunas de nuestras equivocaciones nos conducen a daños que son irreparables.
El lenguaje popular se refiere, en una de sus comunes expresiones, a la desgraciada posibilidad de elegir “el mal camino”; y no cabe duda de que existen trayectos en la vida que, una vez recorridos, nos enfrentan con situaciones que son irreversibles y con otras que sólo muy difícilmente pueden ser “revertidas”, con grandes esfuerzos y soportando daños. Algunas de nuestras equivocaciones “grandes” tienen efectos inmediatos. Esto sucede, por ejemplo, cuando el conductor de un automóvil piensa que podrá adelantarse al camión que obstruye su paso, pero calcula mal y en un instante ocurre un desastre irreparable. Otras veces, quizá las más frecuentes, los efectos de nuestros grandes errores se evidenciarán más tarde, tal vez muchos años después de haber cruzado algún umbral sin retorno. No existe una línea en el piso que nos indique cuál será la zona de la que, una vez ingresados, ya no se podrá volver.
Comencemos por decir que el bienestar en nuestra vida es, en su mayor parte, inconsciente, porque, hasta donde sabemos, la conciencia –como el pensamiento– sirve a la necesidad de resolver dificultades. De modo que, cuando cobramos noticia y pensamos acerca de lo que solemos llamar nuestra realidad, lo hacemos porque esa realidad nos hiere y sentimos la necesidad de hacer algo con ella. Así y por este motivo, nace frente a la realidad lo ideal, como un “dibujo” de aquello en lo cual queremos que lo real se transforme.
La forma más común en que lo ideal se diseña es mediante el simple expediente de “contrariar” a nuestro malestar, construyendo una contrafigura mental que surge de la inversión de sus términos. Pero, como es obvio, la realidad es mucho más de lo que nuestro malestar registra; y los “proyectos”, con los cuales la estructura racional de nuestra mente puede intentar mejorar la realidad del mundo, surgen de mapas inevitablemente incompletos y de procedimientos que simplifican la complejidad de lo real. Por esta razón, pudo decir Ortega que el peor castigo para un idealista sería condenarlo a vivir en el mejor de los mundos que él es capaz de concebir.
Y por esta misma razón, podemos agregar que el uso desmedido de nuestros principios “de acción”, en último término morales –aun en el caso de que se trate de los mejores principios–, nos coloca en el riesgo de funcionar en la zona en que se destruye la vida.
No cabe duda de que la mayor parte de las cosas que tememos nunca ocurren, y tampoco cabe duda de que la vida está llena de cosas que son imprevisibles. Sólo tendrá sentido, entonces, que abordemos el tema de nuestros grandes errores, si algo podemos decir acerca de algunos motivos que muy frecuentemente nos conducen a ellos. No me refiero, claro está, a los motivos en los que pensamos cuando decimos a nuestros hijos que miren con cuidado antes de cruzar la calle, ni a lo que pensamos cuando damos consejos a un amigo que no se atreve a buscar un trabajo más satisfactorio. Se ha dicho más de una vez que el que necesita un buen consejo casi nunca puede aceptarlo, y que el que está en condiciones de aceptarlo seguramente no lo necesita.
Tampoco me refiero al “vicio” –muy dañino– que todos, en alguna medida, compartimos y que los ingleses resumen en la expresión wishfull thinking, que consiste en dejarnos llevar por la tendencia que nos conduce a pensar que las cosas son, o seguramente serán, como nos agradan que sean. Es un vicio que actúa cuando, contrariando nuestros mejores criterios, preferimos negar las consecuencias de las decisiones que deseamos asumir para ahorrarnos “fácilmente” un duelo. Me refiero, en cambio, a los motivos “de fondo”, motivos que muestran que nuestros grandes errores no suelen ser el producto de una equivocación aislada. Sino que, por el contrario, son “tendencias” que surgen como si fueran “verdaderas necesidades” cuando “somos malpensados” por pensamientos y afectos arraigados en nuestro carácter, pensamientos y afectos “prepensados” que usamos “sin pensar” y que muchas veces, para colmo, coinciden con los que el consenso avala. De modo que, si a veces ocurre que “somos malpensados” por prejuicios que conforman nuestra vida y que sin pensar “usamos”, muchas de esas veces se trata de prejuicios que el entorno nos contagia porque nuestro sistema “inmunitario” mental, incautamente, los tolera “en simpatía”.
Freud señaló que la historia de las ideas, en las últimas centurias, nos ha conducido a tener que tolerar varios “agravios” acerca del valor que asignamos a nuestra importancia en el cosmos. El primero surgió de la revolución copernicana, que desplazó a la tierra del centro del universo, mostrándonos que es solamente un pequeño planeta que gira en torno de una estrella de poca magnitud en el borde de una de las tantas galaxias. El segundo agravio fue un producto de la labor de Darwin, que destruyó nuestra ilusión de ser la superlativa obra maestra de una creación divina, insertándonos en una evolución biológica que se desarrolló en diversas direcciones. El tercero surgió del psicoanálisis, que nos revela que, muy lejos de suceder como creemos –que gobernamos el timón de nuestra vida a partir de pensamientos que son conscientes, voluntarios y racionales–, actuamos conducidos por un conjunto de motivaciones inconscientes que ignoramos.
Si coincidimos con lo que ha dicho Freud, debemos aceptar también que una cosa es que nuestra razón acuerde con el pensamiento que acabamos de citar, y otra cosa muy distinta es poder creerlo hasta llegar al punto en que, sintiendo la importancia de las fuerzas inconscientes, adquirimos una nueva prudencia.
Recordemos las palabras de Gandhi, que resultan mucho más conmovedoras cuando tenemos en cuenta que la mayor parte de nuestros pensamientos son inconscientes: “Cuida tus pensamientos, porque se trasformarán en actos, cuida tus actos, porque se trasformarán en
hábitos, cuida tus hábitos, porque determinarán tu carácter, cuida tu carácter, porque determinará tu destino, y tu destino es tu vida”.
Freud decía que se comienza por ceder en las palabras y se termina por ceder en las cosas. Muchas de las veces que actuamos conducidos por pensamientos erróneos, que “se han transformado” en automatismos habituales que “contienen” esos pensamientos implícitos, nuestros actos transcurren sin que tengamos noticia de consecuencias muy graves; pero esos mismos pensamientos, en otras circunstancias o algunos años más tarde, podrán ocasionar grandes daños. Tratar de comprender el porqué de nuestras equivocaciones grandes nos enfrenta, a primera vista, con un inventario interminable de los motivos más diversos. Pero, los seres humanos, aunque nos identificamos por nuestras diferencias, nos diferenciamos a partir de una estructura común que es el producto de una evolución de milenios.
Nos gestamos y nacemos de una misma manera, nos alimentamos con las mismas sustancias, estamos constituidos con los mismos órganos, nos animan deseos y temores parecidos, y nuestro carácter se establece a partir de procesos similares. Gracias a nuestras semejanzas, nos reconocemos hasta el punto de llamarnos semejantes, y por obra de nuestra común constitución podemos comunicarnos y entendernos.
Acerca de pensamientos y emociones
Debemos ocuparnos todavía de plantear una cuestión. Los afectos, decía Freud, son el producto de una disposición congénita que todos compartimos. El proceso que configura la conmoción vegetativa que llamamos emoción es un acontecimiento cuya configuración, típica y universal, se conformó en el remoto pasado filogenético de un modo acorde con los fines que la situación, en aquel pretérito, justificaba. Así, cuando se trata de la ira, por ejemplo, que en el pasado se tramitaría casi seguramente mediante una pelea, se comprende que forme parte de ese afecto un aumento de la circulación sanguínea muscular y cerebral.
Si tenemos en cuenta que el pensamiento se constituye como el ensayo “mental” de una determinada acción, no cabe duda entonces de que todo afecto lleva implícito, en la forma particular que lo constituye, un pensamiento “prepensado”, un prejuicio antiguo e inconsciente que en el presente actual es anacrónico, cuando los fines a los cuales el afecto apuntaba ya no se justifican hoy. Sin embargo, señalaba Freud, el afecto adquiere en la actualidad una justificación secundaria, en la medida en que cumple una función importantísima en el proceso de comunicación.
La neurología, enriquecida en nuestros días por el conjunto de conocimientos que se reúnen con el nombre de neurociencias, nos enseña que el sistema nervioso se estructura en niveles jerárquicos de complejidad creciente. Desde los trabajos de Paul Mc Lean se sostiene, por ejemplo, que el cerebro humano se encuentra constituido por tres formaciones de distinta edad evolutiva: el arquiencéfalo o cerebro reptil, que coordina y gobierna las funciones fisiológicas básicas de la vida vegetativa, como la respiración y el metabolismo; el paleoencéfalo o cerebro roedor, que rige el mundo emocional primitivo; y el neoencéfalo que establece, modula y organiza las funciones sensoriales y motoras más complejas en la interrelación con el entorno.
En la última década, asistimos al descubrimiento de neuronas “espejo” que cumplen la función “premotora” de “imitar” una acción observada, sin realizarla. Desempeñan una importante función en el aprendizaje del lenguaje mediante la imitación de los movimientos de los labios y la lengua, pero además, cumplen otras funciones importantes. Se excitan en la contemplación del sufrimiento ajeno y son los representantes neurológicos de las identificaciones concordantes y complementarias que fundamentan la simpatía o la antipatía. Su función “establece” el territorio del “como-si” del cual surge la metáfora y, en la medida en que representan la capacidad para adoptar los puntos de vista de otro ego, pueden ser contempladas como determinantes de la ética.
La psicología cognitiva y el psicoanálisis equiparan los “niveles” de la organización nerviosa con distintos estratos, en los cuales los procesos se representan mutuamente. De modo que nuestro psiquismo se constituye como una laberíntica galería de espejos en los que los acontecimientos “mentales” se reflejan en “especulaciones” que representan a las cosas y a sus relaciones, y vuelven a representar a las representaciones mismas, en distintos grados de abstracción.
Lo que denominamos pensamiento se encuentra constituido por esas especulaciones que adquieren a menudo las características de la metáfora. Emmanuel Lizcano ha escrito recientemente un hermoso libro titulado Las metáforas que nos piensan, en el que se ocupa, precisamente, de la insospechada influencia que tales pensamientos implícitos ejercen en nuestros procesos intelectuales conscientes.
Demás está decir que la mayoría de esos procesos “de reflexión” trascurre de manera inconsciente para nuestra conciencia habitual; de modo que puede sostenerse que vivimos estructurados y habitados, conformados, por innumerables pensamientos que hemos pensado en nuestra infancia olvidada o que jamás hemos pensado en nuestra vida individual. Se trata de pensamientos implícitos en la construcción de nuestros órganos, en la configuración de nuestras emociones, en la determinación de nuestros actos y, también, en la manera en que, sin pensar conscientemente, “pensamos” acerca de nosotros mismos, acerca del mundo en el cual vivimos y acerca de nuestros semejantes, conformando los vínculos que establecemos con ellos.
De ¿Por qué nos equivocamos? Lo malpensado que emocionalmente nos conforma, de Luis Chiozza. Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2008.
Autor: Dr. Luis Chiozza
Fuente: MDZ Online
Web: http://www.mdzol.com